Compré Los guardianes del secreto por recomendación del arqueólogo y periodista Julio Arrieta. Me dijo que no había leído nada igual, que se trataba de algo impresionante. Y uno, que siempre sigue ese tipo de recomendaciones, no pudo evitarlo. Al principio, pensé que Arrieta exageraba, que su juicio se limitaba únicamente a que el autor había hecho el típico cóctel pseudohistórico a base de Jesucristo, los templarios, el Grial, Rénnes le Chateau, Colón, la mesa de Salomón… Pura basura; pero algo que se repite desde hace años en las revistas esotéricas y que El código Da Vinci ha convertido en norma. Me confundí. Lo que cuenta Lorenzo Fernández Bueno en su libro son tonterías, sí, pero tan llamativo como eso es cómo las cuenta. El subdirector de la revista Enigmas ha hecho de la lengua española una víctima colateral de su calenturienta imaginación, que le da hasta para conversar con un muerto, algo que ya hizo Juan José Benítez en Al fin libre.
El mundillo esotérico español carece prácticamente de ejemplos de literatura digerible. Los autores más vendidos y famosos -con la excepción de un Antonio Ribera que sobrepasaba la media de calidad, aunque sin hacer alharacas- resultan mediocres y aburridos, cuando no ágrafos. Fernández Bueno es uno de los últimos. La retórica barata que inunda sus páginas -una de las marcas de la generación de misteriólogos de la que forma parte- pide a gritos un redactor-jefe que le enseñe a escribir, que le explique que hablar de un «zagal adolescente» (p. 148) es como decir persona humana. Un disparate. Empecé a leer Los guardianes del secreto como un libro esotérico, buscando las insensateces, los disparates, las contradicciones. Me topé con el pretendido mentor del autor, un personaje que está como un cencerro y cuyos consejos Fernández Bueno sigue al pie de la letra, y me estuvo a punto de dar algo cuando el investigador habla en el cementerio de Rénnes le Chateau con el cura François Bérenger Saunière, muerto nada menos que en 1917. Pero nada es equiparable a las grotescas adjetivaciones o expresiones con que el fabulador decora su relato.
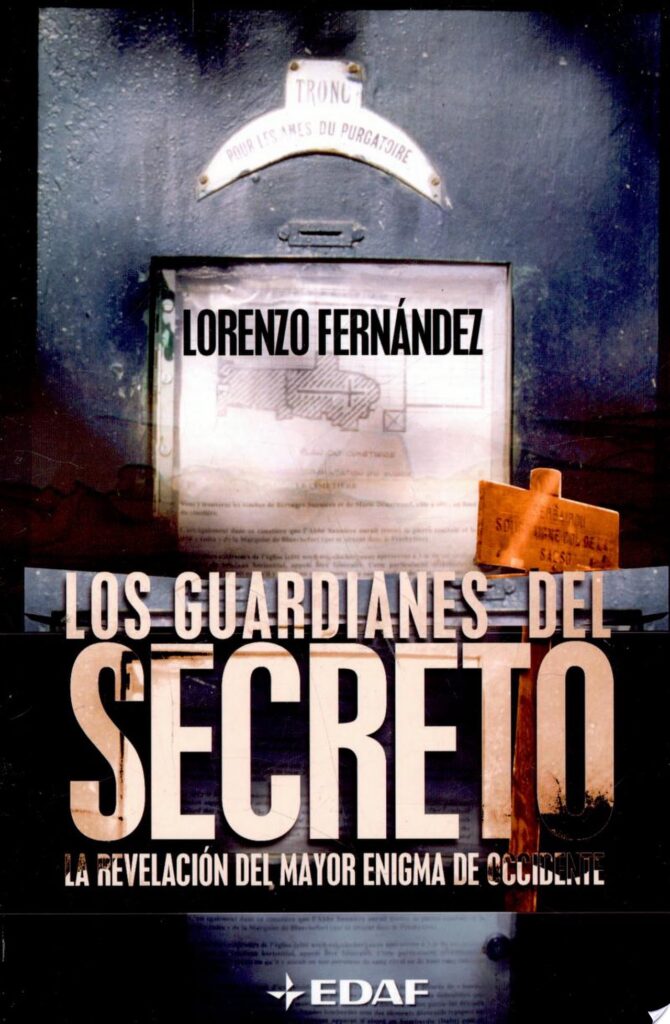
«Fría y misteriosa era la historia del abad Saunière, como gélida e inhóspita se estaba levantando la madrugada» (p. 105), nos cuenta, antes de ver un crucifijo «a la vera de un triste haz de luz». Luego, en el cementerio de Rénnes le Chateau, observa «decenas de tumbas maltratadas por los años, pedazos de piedra que se precipitaban a los cielos en un intento piadoso por acallar la agonía del difunto» (p. 108) y se adentra en el camposanto mientras, «en lo alto, un claro se abría entre las amenazantes nubes mostrando la magnificencia de una luna llena misteriosa, irónica, con un inolvidable tono rojizo». Ignoro muchas cosas: cómo se levanta la madrugada, qué hace que un haz de luz sea triste o no, cómo puede agonizar alguien que ya está muerto, qué es una luna llena irónica. Ya sé que es lo de menos, lo importante es que parezca que se dice algo cuando no se hace más que meter en el texto efectos especiales de baratillo, quincalla que sólo demuestra que el autor debería volver a la escuela para aprender a escribir.
Según uno avanza en la lectura del libro, se hace más patente que Fernández Bueno no sabe para qué existe el diccionario ni que hay una cosa que se llama sentido común. Él junta las palabras al tuntún, como mejor le suenan, como cree que dan una mayor grandilocuencia a su relato. Geofroy, su mentor, le explica algo y, humildemente, él confiesa su ignorancia; a su manera, claro: «Me sonaba a chino. En el transcurso de la conversación siempre intentaba despejar mis imberbes malentendidos» (p.123). Marie, una amiga francesa tan crédula como él, le muestra un presunto hallazgo «con los ojos chirriando vida» (138) y luego los dos avanzan por un «escuálido trozo de tierra». En Rénnes le Chateau, en un momento épico, nos dice que «el silencio era doloroso; la tensión esculpía el bello (sic) en forma de escarpias» (p.145). «A lo lejos, encaramado en un alto inexpugnable se encontraba aquel templo a la sabiduría, a la magia y al conocimiento oculto» (149), explica cuando visita una comuna de trasnochados hippies pasados de vueltas.
Los guardianes del secreto tiene, sin embargo, su utilidad: yo leo algunos fragmentos escogidos a jóvenes periodistas para dejarles claro cómo ser un redicho puede llevarle a uno al ridículo y cómo se puede llenar de adjetivos y adverbios sin sentido un texto para enmascarar que no se dice nada. Que Lorenzo Fernández Bueno sea subdirector de una revista merece una investigación. Ése sí que es «el mayor enigma de Occidente» para cualquiera que lea Los Guardianes del secreto.
Fernández, Lorenzo [2003]: Los guardianes del secreto. La revelación del mayor enigma de Occidente. Editorial EDAF (Col. «Mundo Mágico y Heterodoxo», Nº 24). Madrid. 333 págs.
Reseña publicada en Magonia el 9 de diciembre de 2004.
